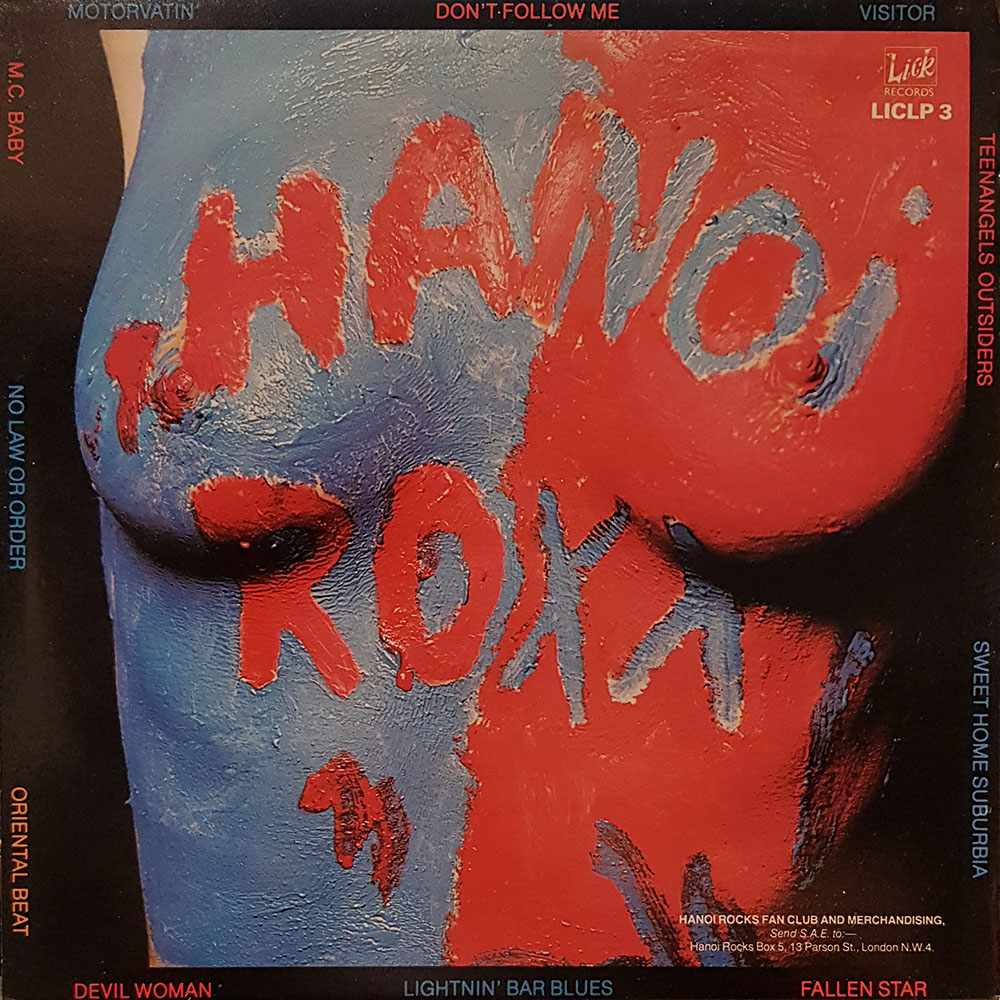La caravana en harapos
Se asentaron en aquel lugar brillante, una tribu bereber que destacó por su productividad, no por sus habilidades para la guerra. Badis no encontraba donde meter las bolsas de oro, las chicas le informaban que los cuartos estaban llenos cada dos días. La grey confiaba en su rey, confiaba en su riqueza. Al norte, Cartago enfrentaba a los ejércitos romanos y los otros reinos bereberes se luchaban las alianzas con las repúblicas del mediterráneo. Cada cierto tiempo, caravanas de ladrones y esclavos nómadas acechaban las granjas del pequeño reino de Badis; cuando el peligro se hizo insostenible, levantaron sus tiendas y caminaron de nuevo, como Badis lo hizo toda su niñez. Abandonaron sus granjas de hortalizas, alinearon a las ovejas y a los corderos y anduvieron en dirección desconocida, alejándose definitivamente de su estratégica cercanía con el Reino de Masinisa al norte y amasando nuevos caminantes beduinos y bereberes en el camino. Las caras estaban cubiertas de harapos gran parte del día, Badis no se distinguía de la muchedumbre de esclavos, poetas, y campesinos. Rezaron durante las noches de fríos vientos mientras esperaban la caravana de su sacerdote máximo. En el camino, Badis soñó con comprar un imperio.
Levantaron una fortuna durante los años previos al escape. Cada nómada bajo el mando de Badis cargaba con recelo una bolsa de oro. Los nómadas esperaban que el sol se pusiera del lado opuesto al de la mañana para enterrar las bolsas en la arena. Durante muchas noches, campesinos traidores corrieron lejos con sus bolsas de oro, desaparecían en el hostil horizonte, pero la mayoría enterraba su oro con la confianza puesta en su rey y en el plan para su tribu. Con los años las caravanas del rey bereber llevaron gran parte del oro a los banqueros que financiaron la obra más grande que existió en el desierto.
Coronado bajo las palmeras
Badis fue coronado en el agua, bajo la sombra de una hermosa palmera que se separaba del resto por su gran altura. Atrás habían quedado los otros reinos bereberes, cerca del mar y de los invasores. Construyeron sistemas de riego que dieron lugar a granjas muy productivas; levantaron dos castillos de piedra, oro y arena, uno a cada lado del oasis. Badis tuvo veintidós hijos y entrenó un vasto ejército que aprendía exóticas técnicas de guerra al interior de las murallas. Su hijo mayor, un joven que ya se reproducía, fue coronado rey cuando Badis se sintió viejo. El nuevo rey Badis II, habló a todos los habitantes del reino. A todos los campesinos, poetas, artesanos y esclavos del reino se les fue dada la orden de cortar los árboles que rodeaban el oasis, El hijo de Badis quería cumplir el sueño de su padre y construir la maravilla más grande que jamás los hombres hubieran visto. Badis II escuchó las historias de los antepasados libios, primero de su padre, más tarde se memorizó los cuentos con las voces de las criadas.
Badis II hablaba como el más bello de los poetas de la tierra, recorría las tiendas una por una, convenciendo a sus habitantes de cortar los árboles para lograr tan magnífica obra. Los niños eran bien versados en las historias faraónicas, las mujeres recitaban de memoria los poemas sobre la grandeza libia que poseían los descendientes de Badis, su sangre se hacía más divina con el paso de los años y con la memoria faraónica de su leyenda. Los jóvenes aprendían a tejer las poesías en las tiendas, los bordes se inscribían con el nombre de Badis y de sus hijos junto a los números astrológicos relacionados con la posición de la luna y el embarazo de la madre cabeza de la tribu.
El joven y fiel Shenq, sacerdote del oasis y mano derecha de Badis II recibió una carta de mano de nómadas de finos camellos dirigida para el rey:
Sangre de mi faraón eterno
El valle de los reyes ha sido tomado por infieles
Una lengua extranjera le habla incoherencias a los libios y a los egipcios.
Badis eres sangre de Ammon y las reinas griegas gobiernan con nepotismo y desagrado en la tierra de los faraones.
Los libios a tu espalda habitan un oasis puro, Badis segundo de tu padre, eres hijo de dioses, reverendo de esa brillante arena de la tierra bereber.
Hijo mío, tu vida es un grito mudo, te pido por el sol que te acompaña, que por favor no vuelvas a Egipto nunca.
A treinta millas del nuevo reino de Badis, cientos de caballos iraníes cruzaban el desierto. Su comandante, un hombre de cara ruda y cuadrada, notó algo bajo la arena y detuvo su caravana. Bajó de su caballo y tomó el brillante objeto con sus manos. Era oro puro, crudo, un gran trozo. Cavó un poco más y agarró otra roca del brillante metal. Orodes de Ctesifonte, le dio la orden a cada esclavo y cada campesino de ponerse de rodillas y escarbar el suelo. Al cabo de una hora tenían casi una milla de oro desenterrada.
Este camino debe llevarnos hasta donde esa basura bereber.
Orodes no era militar, era un comerciante que estaba involucrado con la guerra en Cartago, no andaba con mercenarios ni ejército, mientras que si llevaba mucha ropa, esclavos, especias y algunas armas.
Les debe tomar quizás dos semanas en llegar aquí decía Orodes.
Orodes mantuvo su posición durante años esperando por una caravana que venía de Memphis para preparar un ataque sorpresa en el reino libio. Envió caravanas de camellos cargadas hasta el borde de oro para los reyes de Masilea, confiado en que confundidos con el orígen de tan significativo aporte para su guerra, le prestaran ejércitos para tomarse el oasis que gobernada Badis II.
El Sumo Sacerdote del oasis
Las murallas del reino contemplaban en la lejanía a campesinos iraníes, beduinos pasajeros, granjeros africanos que cortaban árboles y movían ovejas de un lado para el otro. Nunca preguntaban por las murallas, nadie pasaba la palabra, nadie hacía contacto con las magníficas puertas que habían sido construidas por nómadas convertidos al pastoreo sedentario. Era una pena, no había puertas como estas en todo el desierto. Todos los artesanos, campesinos, hombres y mujeres por dentro de las murallas fueron puestos al servicio del monstruoso edificio que el rey quería. Pasaron veinte años. El dinero no se agotaba, el rey había decidido gastarlo todo para levantar la gran maravilla. Había muy pocos árboles con buena sombra, el desierto se hacía más caliente cada temporada, pero la gente vivía bien. Todos los habitantes del reino trabajaban en el edificio y vivían muy cómodos, con el problema de la falta de buenas sombras y por el emergente soponcio hirviente de las primaveras. Las circunstancias los mantenían alejados de la guerra, y el reino se hizo muy poderoso y muy rico, con una arquería que rivalizaba la de los más grandes imperios allá afuera. Pero sus brillantes armaduras y venenosas flechas nunca vieron la batalla, tampoco sus grandes caballos árabes. Muchos guerreros se volcaron a la agricultura, fueron a los templos para volverse monjes o se unieron a los campesinos y artesanos en el sitio de la gran construcción. Ese era el trabajo mejor pago del oasis, era un dura y extenuante labor, pero la gente se sentía feliz. La quietud religiosa y espiritual se convirtió en un símbolo del reino.
Shenq era un artesano que con los años se covirtió en el Sumo sacerdote, la cabeza de la espiritualidad del oasis. Vio como las gentes del reino descendieron de nuevo al seminomadismo, con una indiferente adoración por sus reyes, su riqueza y la pureza real y divina de su sangre. Se paseaba el oasis, conocía a cada uno de los soldados en el ejército, las armas que usaban, a los artesanos que trabajaban en el sitio de la construcción; mandó construir grandes mausoleos de dioses bereberes que vigilaban la pasmosa tranquilidad del reino. Shenq presenció la conversión de muchos guerreros al pastoreo y fomentó entre las filas una práctica meditativa del arte de la guerra como ejercicio mental y físico. Muchos de ellos simplemente desistieron y buscaron trabajos en la construcción del gran templo de Badis. El sumo sacerdote del oasis estuvo encargado de dibujar el gran árbol genealógico de la prematura manifestación dinástica de Badis. Su trabajo daba a entender la existencia de una dinastía mucho más compleja y extensa que la que realmente existió. Shenq fue el encargado de generar las conexiones divinas de Badis y de su amplia familia con los antiguos Grandes sacerdotes de Tebas y con los faraones libios de Egipto.
Shenq ejerció un control importante en el reino de Badis II, hasta mantenía una relación secreta con el Rey Masinisa en el norte del desierto libio, a quien mantenía informado sobre el aislado reino bereber. Badis II había descendido en la desidia y en la comodidad, los principes no tenían ninguna preocupación por el poder. Y el viejo Badis, envejeció en silencio, confiado en la figura que Shenq representaba para la gente. Shenq era el gobernador de facto del reino. Durante años alimentó las revueltas de los nativos de Tebas contra los gobernantes alejandrinos con sus propios ejércitos personales. Su estandarte de guerra consistía en una imágen de la Diosa libio-egipcia Neith, de quien se le había metido en la cabeza que los griegos habían robado el credo de la Diosa Atenea. El viejo Badis apoyaba las campañas de guerra de Shenq por fuera de los límites del oasis y en favor de los nativos de Tebas; y confiaba más en su carácter que en el de su hijo, atrapado en esa fijación de complacencia cuantiosa que se edificaba de oro puro y arena maciza.
Los confites de los banqueros persas
El viejo rey Badis murió de un infarto; tenía ochenta años. La construcción no había sido terminada. Antes de morir, Badis quiso mirar desde el punto más alto del edificio. Su hijo el rey lo llevó personalmente y Badis miró hacia el horizonte. No había nada más grande, parecía ser el punto más alto del mundo. Badis vio su antigua casa, su viejo oasis. Ni los iraníes ni los griegos tienen tan majestuosa obra. Badis le advirtió a su hijo esa noche, mientras miraba el horizonte frente a sí, que la guerra era inevitable, que habian tenido mucha suerte. Badis murió con el primer rayo de luz, fue enterrado frente a la nueva maravilla, con una armada detrás suyo. Los campesinos no pudieron entrar a la ceremonia pero esa noche cada persona en el oasis comió carne tierna de ovejo, cordero rostizado, frijoles verdes y negros y leche amarga de oveja. La corte se degustó con dulces iraníes traídos por los banqueros que visitaban a los aislados reyes y que les prestaban dinero por su precioso oro y por sus raros artefactos de madera. Se escuchaban en voz baja durante las celebraciones los rumores de que ejércitos iraníes con estandartes griegos se escabullían en las montañas y hacían pillajes cerca a las murallas del reino. La corte emanaba su perezosa preocupación en voz baja; a Badis II no le gustaba escuchar que su oro había condenado a su reino y a su gente.
Al cabo de unos meses el edificio fue terminado. La celebración en el reino fue magna, todos en el oasis hacían parte de la fiesta, la gente bailó, se emborrachó y se atiborró de comida durante semanas. Luego la euforia pasó, y los días volvieron a su quietud. Se escuchaba el movimiento de un camello cada semana, los ejércitos empezaron a entrenar aún menos, había una angustiosa necesidad en las filas por luchar en una guerra, la ansiedad se tomó a las filas de soldados. Los arqueros le decían el elefante perezoso al gran edificio que habían construido por años, la desidia por la falta de vida excitante en las caballerizas le trajo burlas al rey y a su masiva torre. Los poetas y los teatreros eran quemados vivos cuando eran encontrados entreteniendo a la gente con sus imitaciones del rey. Uno de estos poetas era el hijo bastardo de Siman, uno de los altos comandantes del ejército de Badis II. Sus guerreros querían pelear y Siman pidió permiso al rey para salir de las murallas pero le fue negado, en cambio obligado a quedarse adentro y esperar a los atacantes. A la armada no le gustó nada esta idea aunque nada fue diferente. Incluso el rey no salía de su edificio; organizó dos ceremonias en las que entregó los dos castillos a las dos personas en que más confiaba, Siman, comandante del ejército y a Mariam, su criada. A la gente tampoco le gustó esta movida, pero al rey no podía importarle menos. Había ahora una mujer en un castillo bereber y un comandante militar con antepasados iraníes en otro castillo. El rey vivía con su harem en su monstruoso Templo por encima de un oasis que dependía prufundamente de su sombra, mirando el inmenso horizonte todos los días, sin saber nada real sobre lo que sucedía afuera.
El oro bereber
Mariam y Siman gobernaron las tierras alrededor de sus castillos sin ninguna dificultad, tenían mucho dinero todavía, la agricultura en el desierto ya era un trabajo masterizado por los campesinos. Siman envió una misión de cincuenta hombres afuera de las murallas, pero pasaron seis meses y nunca volvieron. Subió a su caballo y personalmente escogió otros cincuenta hombres para que lo siguieran en una expedición hacia el norte. A las puertas del reino, el cuadrúpedo hizo un salto equívoco y lanzó al comandante sobre una cerca dañada que lo mató inmediatamente. Sus soldados lo lloraron en su ceremonia y eligieron a su nuevo comandante. La gente rumoreaba que los reyes estaban malditos y con ellos todo el reino. El castillo fue entregado al príncipe Ram, recién nacido del rey Badis II. Shenq, Sumo Sacerdote de la fé de Neith actuó como regente hasta el final de su vida. Siguió tomando las decisiones más importantes del reino gracias al control que tenía de ejércitos privados, y su cercana relación con los banqueros.
-Mi rey, Cartago fue destruida por ejércitos romanos, Masinisa salió victorioso, sigue siendo rey de las tribus bereberes-. Shenq de Latopolis nunca había sido tan claro con el rey como esa noche. Después de la noticia, Badis II se internó en su castillo y no volvió a salir hasta el día de su muerte. Nunca tuvo certeza de lo que sucedió con su reino, entendió que nunca fueron encontrados, nunca nadie luchó con ellos, ignoró que los esfuerzos por poetas y sacerdotes de escribir una historia fueron enteramente borrados de la eternidad.
Hordas de caballos de guerra, elefantes y camellos han cruzado el desierto sin detenerse a mirar el suelo. Las caravanas convirtieron el oro en polvo, que se ha combinado con la arena, haciendo de esta región la más brillante de todo el desierto. Al lugar le llamaron, -el oro bereber-, un prestigio ajeno al recuerdo de una rica dinastía libia rodeada de mausoleos y estatuas que vivía sometida a la existencia del Templo más grande del mundo; le llamaban -el oro bereber- porque el brillante territorio estaba habitado por nómadas beduinos y tribus libias, mucho tiempo después de que la corta dinastía desapareciera y su gran templo fuera destruido por escaramuzas y saqueos.
Noviembre, 2017
Editado, septiembre 23, 2019